Marcus Loh
En 2016, se le preguntó en el Parlamento al entonces ministro de Defensa de Singapur, Ng Eng Hen, cómo respondería el país si Estados Unidos se retractaba de sus compromisos de seguridad en Asia. En ese momento, la pregunta era hipotética.
Hoy, con Donald Trump en su segundo mandato y Ng renunciando después de 14 años como el jefe de defensa más longevo de Singapur, la pregunta se ha convertido en realidad. El paraguas de seguridad estadounidense, que muchos de sus aliados han dado por sentado durante mucho tiempo, parece estar deshilachándose.
El orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, respaldado por el dominio militar y la centralidad financiera de EE.UU., ya no está asegurado. Y en previsión de un mundo post-Pax Americana, los estados se están ajustando en consecuencia para un nuevo orden.
Líneas de falla americanas
La primera línea de falla radica en la disuasión. Durante décadas, los aliados de EE.UU. se contentaron con confiar en la protección estadounidense en lugar de construir sus propias fuerzas armadas. Esa época ha terminado. Alemania ha comprometido 107.000 millones de dólares para mejorar la defensa. Polonia gasta ahora el 4% del PIB en su ejército, más que cualquier otro miembro de la OTAN.
Asia cuenta una historia similar. Japón duplicará su presupuesto de defensa para 2027, poniendo patas arriba las antiguas tradiciones pacifistas. En Corea del Sur, el 76% de los ciudadanos ahora apoyan el desarrollo de armas nucleares, una idea que alguna vez fue impensable bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos. En ambas regiones, los aliados se están protegiendo contra la posibilidad de un abandono estadounidense.
La segunda falla es financiera. El alcance del ejército estadounidense se ha sostenido durante mucho tiempo por la demanda mundial de bonos del Tesoro de EE. UU. Pero los cimientos de ese sistema se están debilitando. En el año fiscal 2023, Estados Unidos tuvo un déficit presupuestario de 1,7 billones de dólares, de los cuales 1,1 billones se destinaron a gastos de defensa y veteranos.
Mientras tanto, el apetito extranjero por la deuda estadounidense se está reduciendo. La propiedad extranjera de bonos del Tesoro de EE.UU. ha caído del 42% en 2013 al 31% en 2023. Solo China ha reducido sus tenencias en más de 330.000 millones de dólares. La participación del dólar en las reservas mundiales de divisas, que en 1999 superaba el 70 por ciento, ha caído al 58 por ciento.
Es más, la militarización del dólar –a través de sanciones, controles a la exportación y restricciones financieras– ha estimulado contramedidas. El bloque BRICS está expandiendo el comercio no monetario y explorando alternativas como las monedas digitales del banco central. El economista Dr. Yanis Varoufakis llama a esto el auge del "capital en la nube", una arquitectura financiera global que se desvincula lentamente del control estadounidense.
La tercera falla es institucional. La legitimidad del liderazgo de Estados Unidos alguna vez se basó en su compromiso con el multilateralismo. Hoy en día, ese compromiso parece selectivo.
Desde la retirada del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) y del Acuerdo Climático de París hasta la caótica salida de Afganistán, la postura global de Washington se ha vuelto más transaccional. El apoyo condicional a Ucrania y el cambio de retórica sobre la OTAN han profundizado las dudas sobre la fiabilidad de Estados Unidos en su nuevo papel como equilibrador en alta mar.
El reciente conflicto entre India y Pakistán –que mató a más de 50 civiles e infligió 90.000 millones de dólares en daños económicos, según algunas estimaciones– reveló lo rápido que una confrontación entre potencias nucleares puede convertirse en una espiral sin una intervención más oportuna de Estados Unidos.
Auge de la multipolaridad civilizatoria
Sin embargo, el mayor desafío puede no ser la retirada del paraguas estadounidense en sí, sino más bien lo que emerge en su ausencia, un cambio que yo llamo "multipolaridad civilizatoria".
Lo que hace que este momento sea distinto de cualquier otro en la historia no es solo la redistribución del poder, sino la naturaleza de los actores que ahora afirman ese poder. Por primera vez, múltiples estados civilizatorios (China, India, Rusia e Irán) están surgiendo dentro de un sistema global compartido.
El historiador profesor Wang Gungwu llama a esto el retorno de la "conciencia civilizatoria", una dinámica en la que los Estados derivan su legitimidad no de normas universales, sino de estructuras profundas del lenguaje, la religión y la memoria institucional.
China es un ejemplo de este cambio. Como observa el erudito Dr. Martin Jacques, China se ve a sí misma no solo como un Estado-nación, sino como un "Estado-civilización", con 5.000 años de tradición política y filosofía moral. La pretensión de autoridad del Partido Comunista Chino no se basa en normas liberales, sino en la restauración de lo que considera el lugar que le corresponde al Reino del Medio en la historia.
Esto tiene consecuencias de largo alcance. La "Trampa de Tucídides" del profesor Graham Allison advierte sobre el conflicto cuando una potencia en ascenso amenaza a una que gobierna. Pero en el contexto actual, la competencia no es solo por el poder, sino por los valores y las visiones del orden mundial.
El profesor John Mearsheimer ha argumentado que el internacionalismo liberal no puede sobrevivir en un mundo gobernado por el nacionalismo y el realismo. La multipolaridad civilizatoria intensifica ese pronóstico: las potencias ahora exportan modelos de gobernanza arraigados en sus propias tradiciones en lugar de converger en un solo conjunto de normas.
Pluralidad y convivencia
El libro del profesor Samuel Huntington "Choque de civilizaciones" postula que las identidades culturales y religiosas impulsarán inevitablemente el conflicto global en la era posterior a la Guerra Fría, a medida que las diferencias fundamentales de la civilización, arraigadas en la historia, la religión y los valores, se conviertan en líneas divisorias irreconciliables entre naciones y bloques.
Sin embargo, todavía hay agencia en la forma en que los estados responden. La ASEAN, por ejemplo, ofrece un modelo instructivo a través de su principio de "omnienredo", un enfoque que evita las alianzas binarias y al mismo tiempo fomenta el compromiso a través de las líneas de civilización.
En lugar de elegir un bando, los Estados de la ASEAN crean un espacio para el diálogo y la cooperación, preservando la autonomía y participando en la gobernanza mundial. Si la comunidad mundial puede adoptar este espíritu, la multipolaridad de la civilización no tiene por qué verse como una amenaza, sino como una oportunidad: la base para un orden más pluralista dentro de un marco compartido.
El nuevo ministro de Defensa de Singapur, Chan Chun Sing, captó bien esta perspectiva cuando comentó en la 41ª Conferencia IISS-Asia Fullerton en 2021: "Las potencias medias y los Estados pequeños pueden ayudar a construir puentes, crear plataformas para el diálogo y defender el sistema multilateral. Al trabajar juntos, podemos proporcionar vías alternativas para la cooperación, incluso cuando las potencias más grandes no están de acuerdo".
Si esta transición se gestiona sabiamente, la era post-estadounidense no tiene por qué marcar el desmoronamiento del orden mundial. En cambio, podría anunciar el surgimiento de un sistema más inclusivo, resiliente y equilibrado, que no se defina por la dominación, sino por la coexistencia pacífica y el compromiso constructivo de las civilizaciones.
Sería la primera vez en la historia de la humanidad. Y quizás, su mayor logro.
Marcus Loh es director de Temus, una empresa de servicios de transformación digital con sede en Singapur, donde dirige los asuntos públicos, el marketing y la comunicación estratégica. Anteriormente fue presidente del Instituto de Relaciones Públicas de Singapur.
Actualmente es miembro del comité ejecutivo del capítulo de transformación digital de SGTech, la principal asociación comercial de la industria tecnológica de Singapur. Loh completó un programa ejecutivo en liderazgo público de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard y obtuvo maestrías de la Universidad de Administración de Singapur y el University College de Dublín.

.jpg)




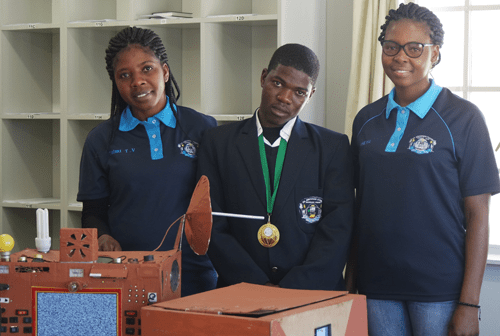
.jfif)